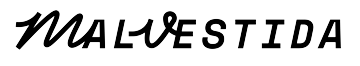Hablamos con mujeres de edades, historias, territorios y perfiles diversos sobre las transformaciones en el feminismo; del porqué algunas han decidido dejar de asumirse feministas y nombrarse simplemente antipatriarcales, mientras otras eligen seguir resistiendo desde ahí.
Con el auge del punitivismo, separatismo y transfobia, para muchas mujeres el feminismo ya no es un espacio seguro, sino un movimiento que excluye a las mujeres trans, personas no binarias y a quienes sufren otras opresiones además del género. Y cada vez hay más que deciden desmarcarse del nombre «feminista» para nombrarse solo «antipatriarcales».
En entrevista con Malvestida, mujeres de edades, historias, territorios y perfiles distintos nos cuentan por qué han dejado de llamarse feministas, nunca se nombraron así y unas más que lo seguirán haciendo pues se niegan a dejar de reconocerse así a causa de algunos grupos con discursos de odio.
¿Por qué decidí dejar de asumirme feminista?
Y es que el feminismo no es la única manera de luchar. Siempre han habido mujeres liderando movimientos con reflexiones parecidas pero estrategias distintas, que no necesariamente se nombran feministas: las mujeres zapatistas, colectivas antirracistas como Afrontera o Río Combahee y las Mujeres Kurdas, por ejemplo.
Sostener la lucha desde el feminismo
«El feminismo viene de una inquietud muy primaria de preguntarnos ‘¿por qué tengo que ser un segundo lugar en el mundo?’ A mí me ayudó a encontrar un camino y muchas respuestas a cosas en las que me sentía muy perdida», dice Andrea Fajardo, escritora feminista y migrante venezolana.
Para ella, sostener esta palabra es reconocer exigencias muy específicas que tienen que ver con las mujeres desde lo social, legal, cultural y político. Avanzar en una agenda que forma parte de su historia personal y las relaciones que tiene consigo misma y con otras personas.

Womanism, feminismo negro o cómo nombrar las luchas de las mujeres no blancas
Ha dudado nombrarse feminista porque se ha decepcionado de algunas colectivas que replican prácticas capitalistas de explotación y autoexplotación, pero no de sororidad.
De hecho, el lugar donde vivió más maltrato laboral fue precisamente un sitio con discurso feminista y de justicia social.
«No pienso que por ser feministas tenemos todo solucionado y no vamos a cometer errores ni caídas, porque yo también me equivoco. Pero sí creo que hay una diferencia entre asumir esa complejidad y promover un discurso para posicionarte, aunque por dentro seas una persona violenta».
Al decir que es feminista, también define la manera en la que se enfrenta al mundo y se detonan reflexiones muy particulares en sus círculos más cercanos.
Por qué considero importante asumirme feminista
Piensa que un feminismo que se contraponga a los discursos de odio y que permita llegar a otras historias y realidades sí es posible e incluso necesario. Pues dentro del feminismo continúan mujeres trans que ven con preocupación el desenmarque de sus compañeras.
Julianna Neuhouser es una mujer trans y se nombra feminista. Su postura es clara: no dejará de hacerlo por algunos grupos con posturas transfóbicas.
«El feminismo siempre ha sido un espacio en disputa, desde el siglo XIX han habido racistas, clasistas y transfóbicas en el movimiento. No es nuevo lo que pasa ahora y es decepcionante que algunas mujeres lo abandonen por esa razón. Somos más las que no estamos felices con esta situación, hay que dar batalla».
El origen del feminismo es blanco
Otra de las razones por las cuales existen mujeres que no se enuncian feministas es porque el origen de este movimiento es del norte global, pues surge de la necesidad de mujeres blancas de diferenciarse y reivindicarse frente a los hombres.

Mariana Beltrán trabaja en una organización de derechos humanos y dice que cuando descubrió el feminismo, le incomodaba la importancia que le otorgan al separatismo.
«No porque los espacios mixtos no sean necesarios para hablar de problemas específicos entre las mujeres sino porque, en muchos contextos, las luchas de las mujeres no están separadas de las de los hombres y hacerlo sería insuficiente para lograr una transformación social».
Su trabajo de base en comunidades lo confirmó: las personas que defienden su territorio necesitan la colectividad (lxs adultxs mayores, las infancias, hombres, jóvenes, mujeres) en su conjunto.
«Lo antipatriarcal plantea que el sujeto político no es el individuo como lo enuncia el feminismo, sino que es una comunidad, un pueblo, una colonia, un barrio. Esos lugares donde está presente y se reproduce la vida, la muerte y la violencia; de ahí que la justicia no pueda ser solo para un grupo y que, como dice Dahlia de la Cerda, el feminismo separatista sea funcional solo para quienes no viven opresiones de raza y clase».
El feminismo ha progresado a lo largo de los años, alimentándose de otras teorías e historias que complementan la premisa principal. Por ejemplo, existen feminismos como el interseccional o el decolonial.
Pero la jerarquización de las opresiones continúa: primero el género, luego todo lo demás. Eso hace que algunas sigan sin sentirse cómodas o identificadas por sus propias vivencias que son más complejas.
El feminismo no es solo para mujeres: por qué los hombres pueden ser feministas

En América Latina, dice Mariana, hay muchos otros movimientos que critican los principios del feminismo hegemónico y plantean estrategias distintas. En algunos contextos, la cocina es percibida como un espacio de opresión pero en América Latina las cocinas comunitarias tienen un significado de poder y autonomía para las mujeres.
«Eso no quiere decir que no importe la eliminación de la violencia de género o el sexismo, más bien apunta a la necesidad de una visión más amplia para no perder de vista otras estructuras de dominación: colonialismo, capitalismo, y más, así como para no reducir todo a una cuestión de género. Y también creo que es una oportunidad de darle vuelta al dircurso capacitista, racista y transfóbico que muchas veces tiene el movimiento feminista».
Las reglas violentas del feminismo excluyente

Si bien los espacios separatistas han sido muchas veces puntos de partida para que las mujeres hablen con seguridad de sus experiencias y se estrechen lazos de sororidad, también han desdibujado otras opresiones.
Hace unos días, una mujer trans y una mujer con discapacidad fueron agredidas en el Parque Revolución de Guadalajara por parte de feministas radicales que cerraron el espacio público para vender productos. Las rodearon con bates en nombre del feminismo y la seguridad.
Fernanda Dudette, creadora de contenido y de la bandera Interseccional, Sorora y Aliada, opina que el movimiento ha sido secuestrado por grupos transexcluyentes y políticos que están ahuyentando a otras feministas.
En un mundo transfóbico, lo radical es amar a las mujeres trans
«El año pasado en Guadalajara, fuimos decenas de miles de personas a marchar en una de las más grandes protestas que había visto en la ciudad. Estábamos mujeres cis y trans, pero este año no llegaron ni a mil personas porque convocó un grupo transfóbico», dice.
Se ha convertido en un trabajo de tiempo completo defenderse no solo del patriarcado sino del propio movimiento feminista. En su trabajo como creadora de contenido, ha visto cómo compañeras temen más a la crítica feminista que a la del heteropatriarcado.
«El antipatriarcado nos da espacio para aprender, desaprender, corregir, mejorar como grupo en vez de jugar las ‘Olimpiadas del Sufrimiento’, como dice Ophelia Pastrana. Si el mote de feministas lo quieren ocupar las transfóbicas, adelante. Yo seguiré peleando por las mismas causas desde otra trinchera, no me voy a mover con excusas».
Antipatriarcado o feminismo, los conceptos se deshacen en la lengua
Algunas de las ideas del feminismo se han reducido y encapsulado en conceptos que se defienden o se abandonan. ¿Pero qué hay detrás, encima, a lado de ellos?
«Cuando nos comunicamos en maya estos conceptos se deshacen, pero lo que está en el fondo permanece. Es lo que nos toca vivir y siempre decimos: recordemos por qué estamos aquí», dice Yamili Chan, quien lidera U Ich Lúum, un proyecto familiar de género, derechos humanos y educación ambiental en el municipio de Sanahcat, al norte de la Península de Yucatán.
Yamili ubica el inicio de su lucha en los diálogos familiares sobre el papel de las mujeres en la familia y en la comunidad. Remarca la importancia de tejer discursos no solo con la academia sino con mujeres de otras comunidades y cercanas a ella: primas, cuñadas, sobrinas.

«Para algunas de nosotras nos es más revelador y revolucionario nombrarnos feministas, para otras no. Pero el hecho de que algunas compañeras no se nombren feministas no significa que no haya reflexiones sobre violencia sexual o familiar y la lucha constante», dice.
El punto de partida es reconocerse como mujeres mayas y desde ahí luchar por otros derechos y sanar colectivamente.
La interseccionalidad no lo es todo: otras propuestas desde lo decolonial
También forma parte de la Red de Mujeres Indígenas Péepeno’ob, y lo mismo ha compartido espacios con el pueblo garífuna de Guatemala que con instituciones como la de Liderazgo Simone de Beauvoir.
Las reflexiones sobre el capitalismo y el patriarcado han surgido sin pasar por el nombre del feminismo o, bien, entre feminismos que parten de contextos muy distintos.
Y aunque el diálogo es abierto, las estratégias son específicas: No se puede hablar del aborto con las mismas consignas y simbolos en Ciudad de México que en Sanahcat.
En un sitio los pañuelos verdes y las pancartas son enunciamientos directos y rápidos; en otro, hay otro ritmo, un diálogo más cercano con las mujeres de la familia y la comunidad. No hace falta recorrer el mismo camino para llegar al mismo lugar.
Yamili tiene claro que la experiencia es lo que va retroalimentando a los conceptos, y viceversa, pero trabajar con las juventudes e infancias, con hombres y mujeres, ha sido la clave de su proyecto.
«El trabajo con niñas y niños tratamos de hacerlo con este pensamiento maya, no estar achocando los conceptos sino escuchar a las juventudes. En las redes (sociales) los conceptos vienen muy vacíos y nos toca acompañarlos en la práctica. Dejar que la experiencia vivida hable y con ello definir qué se puede hacer y con quién».
Ya no estamos en un mundo de blancos y negros
Cynthia Uc, estudiante de antropología, dice que es común que las luchas estén llenas de contradicciones y lo que hace falta en este tipo de discusiones es volver a centrar la mirada en todos los sistemas de opresión:
«Lo antipatriarcal tiene más horizonte para que no se limite a una lucha de identidad sino dejar más abierto el espectro para recordar qué queremos derrocar o abolir».
Pero nombrarse antipatriarcal no significa ser antifeminista. Todas las entrevistadas coincidieron en que la base del movimiento está en las redes y la colaboración, en la profundidad de las reflexiones.
«La historia del feminismo no es lineal», dice Andrea, y parte de la esencia del movimiento es replantearse muchas cosas, entrar en crisis, reformularse, avanzar.
Quienes se nombran de una u otra forma lo hacen conscientes de que la conclusión tiene que ver con sus relaciones e historias personales.
Angela Davis y por qué “el feminismo será antirracista o no será”
«Hay que entender que no todas vamos a luchar de la misma manera ni vamos a estar cien por ciento unidas, o tener las mismas inquietudes y necesidades. Entonces, lo que nos toca es apoyarnos o encargarnos de lo que nos toca internamente», dice Andrea.
El nombre termina por ser prescindible cuando la búsqueda es la misma: un movimiento más humano, crítico, estratégico e incluyente.
Es un proceso que nunca se acaba y también es sano poner pausas, salirse de las exigencias de cualquier lucha y reconocer que antes de todo somos seres humanos.
«Hay días que digo: no quiero ser nada. Hoy solo quiero ser Andrea.»