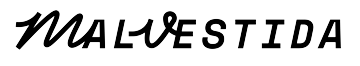Decidí encontrarme con mi amigo Christian Márquez Angulo para platicar sobre futbol, barras bravas, masculinidades no hegemónicas y punitivismo. Ante el horror de las imágenes que circularon en las redes sociales de una riña ocurrida el mes pasado entre aficionados de dos equipos de futbol mexicano, Atlas y Querétaro, surgieron comentarios que se referían a las personas involucradas como salvajes, bárbaros e incivilizados.
¿Qué hay detrás de este tipo de mensajes? ¿Siempre las barras bravas son violentas? ¿Por qué se cree que el futbol es un deporte para gente que no piensa, no sabe o que no es culta? ¿Qué significa la pasión en el futbol?
Christian es licenciado en antropología social, se tituló con una tesis sobre barras bravas, ideología y grupos de animación en el fútbol. Actualmente realiza una maestría en ciencias sociales en la Flacso México y su tema de investigación se centra principalmente en políticas de discriminacion del estado.
‘Los hombres no lloran’, y otras mentiras de la masculinidad tóxica que nos hemos creído
Recuerdo que en nuestros años de estudiante en la ENAH, eras un gran aficionado del Cruz Azul. Tu investigación parte de un gusto muy personal, de una pasión por el futbol innegable. Cuéntanos lo que encontraste en la investigación para tu tesis de antropología sobre bravas bravas del equipo Cruz Azul.
Uno de mis intereses primordiales es el deporte, sobre todo el futbol. Una de las cosas que me motivó es que la idea que se tiene en la academia, desde los espacios intelectuales, es que el futbol es un lugar en donde hay masas acríticas, no pensantes, que el futbol es el opio de la sociedad y que está desligado de la política, sin embargo, y cuando se muestra ligado a la política es como un distractor.
Cuando realicé mi investigación y me acerqué a las barras bravas del Cruz Azul, me di cuenta que, ahí como en otros equipos del futbol mexicano, hay barras que se identifican como antifascistas y que enarbolan una ideología antirracista y antifascista, y que en sus consignas combinan frases propias de los fanáticos con expresiones y simbología política antifascistas y antirracistas.
«Las barras bravas están muy vinculadas a los grandes sistemas políticos de opresión en los que nos encontramos»
Christian Márquez Angulo
Lo que encontré en mi investigación es que aparte de estas expresiones directas, donde se enarbola simbología, ideas y discursos de nociones antifascistas, las barras bravas también están estrechamente ligadas con la resistencia popular y, además, a otras cuestiones de violencia de género, de masculinidad, cuerpo, emociones. Las barras bravas están muy vinculadas a los grandes sistemas políticos de opresión en los que nos encontramos.
Participaste en un episodio de Afrochingonas y mencionaste algo sobre el cuerpo, de cómo éste está presente en algunas expresiones de las barras bravas. De cómo la música, el baile y otras expresiones de la cultura popular se reapropian en estos contextos futbolísticos.
El cuerpo es un eje muy importante sobre el cual se expresan los sentimientos al equipo por el que uno es aficionado. El cuerpo es una cuestión que integra diversas actividades, por ejemplo, el baile, los movimientos, pero también los tatuajes para mostrar símbolos del club, la manera misma en la que se pone el cuerpo al momento de alentar al equipo, ya sea bajo la lluvia, bajo el sol, quitándose la playera. Es decir, hay un uso muy importante del cuerpo al momento de expresar la pasión, viajar o recorrer largas distancias, poner el cuerpo al momento de enfrentarse a otras barras rivales o a la policía. Es un uso del cuerpo que intenta manifestar un complejo entramado de emociones y racionalidades. El cuerpo es un eje estructurador de toda la cuestión futbolística.
«En el estadio, como espacio público, la parte corporal expresa un tipo de masculinidad que no va acorde con la idea de masculinidad hegemónica»
Christian Márquez Angulo
Esto me llama mucho la atención porque solemos pensar que los hombres no se relacionan con su cuerpo y que hay un descuido permanente. Solemos creer que el cuerpo es un lugar eminentemente femenino, de hecho, las mujeres de cierta forma hemos sido señaladas como emocionales, como seres no racionales, sin embargo, esta lectura sobre el cuerpo me llama la atención porque quizá podríamos hablar de una expresión de una masculinidad no hegemónica. ¿Tú qué piensas sobre esto?
Hay autoras que mencionan que en el futbol, a diferencia de los ambientes institucioales y públicos, el hombre estaría apropiándose de esa parte que usualmente dentro del patriarcado se le asigna a las mujeres, esa parte emocional.
Elle, nosotres: una resistencia que va más allá del lenguaje inclusivo
En el futbol el hombre es capaz de llorar, de abrazar a otro hombre, de demostrar sus sentimientos. Es un espacio público donde el hombre se permite estas expresiones emocionales que, por lo general, se le asignan a las mujeres y al ámbito privado. Ciertamente, tiene mucho que ver el cuerpo porque en el estadio, como espacio público, la parte corporal expresa un tipo de masculinidad que no va acorde con la idea de masculinidad hegemónica.
No queremos ahondar sobre los hechos del mes pasado en Querétaro, sin embargo, a raíz de semejante hecho tan aterrador, comenzaron a circular nuevamente mensajes violentos para explicar los sucesos de ese día. Hemos leído mensajes que afirman que los hombres son violentos naturalmente y que el futbol es un deporte de gente que no es civilizada, que eso no sucedería si se juega golf u otro tipo de deportes asociados a clases sociales más altas. ¿No crees que este tipo de comentarios simplifican el contexto de violencia que vivimos en México?
Además de la horrible crueldad de las imágenes que nos llegaron a todos, una de mis primeras reacciones fue sobre el simplismo con el que se intenta social y académicamente, así como desde los medios de comunicación, darle explicación a esta violencia y a sus causas. Una de las formas más simplistas que puede surgir en las barras bravas es darle este carácter de esencialización de la violencia como una cuestión inherente de lo masculino y lo irracional. Se les asigna el carácter de bárbaros, salvajes, en los medios de comunicación de inmediato se empiezan a movilizar términos como criminales, vándalos.
«El estadio es un espacio público donde al hombre se le permiten expresiones emocionales que, por lo general, se le asignan a las mujeres y al ámbito privado»
Christian Márquez Angulo
Hay una cuestión muy interesante dentro del mismo ámbito deportivo y es que se les empieza a llamar seudoaficionados, se les quita el carácter de aficionados por el hecho de cometer estos actos de violencia. Hay una cuestión de individualizar la violencia, de ver al agresor, al que comete violencia, como un individuo aislado de su contexto y de los sistemas de opresión en donde se reproducen estos actos. Criminalizar es fácil porque las causas estructurales y sistémicas dejan de ser importantes. La salida fácil es castigar a estos individuos que provienen de sectores históricamente excluidos y oprimidos.
Ser un «cuerpo sospechoso» para el feminismo por no encajar en el binarismo
Hay muchas aristas donde podemos darle lectura a estos tipos de violencia y creo que una de las salidas más fáciles y sencillas es llamar este tipo de situaciones como violencia entre hombres, entre pobres, entre aficionados o entre bárbaros.
Definitivamente, el problema de la violencia en México no desaparecerá por dejar de jugar un deporte. Y quiero apuntar aquí también que creo que individualizar las responsabilidades de las violencia hace parte de una cultura punitiva que tiende a individualizar las responsabilidades de la violencia en una sola persona y que pierde de vista el contexto del que hace parte esa persona.
¿No crees que hay que tener más cuidado con la información que compartimos, porque siento que las redes sociales nos llevan a lugares de opinión muy simplistas y podemos dejarnos llevar por oleadas de odio y deshumanizar a quienes sufren en primera medida las consecuencias de estos sucesos?
Creo que no podemos quitarle la responsabilidad a las personas que cometieron estos actos, hay un componente de violencia machista que no podemos evadir, pero ciertamente tenemos que complejizar el análisis para proponer salidas que no sean paliativas y que después el problema surja de nuevo.
Se dice que el futbol es un espacio de masas acríticas y por lo general se intenta crear discursos sobre las masas y a estas masas se les atribuyen características de ignorancia, de estupidez, de pobreza y fácilmente caemos en la narrativa racista de que si consumiéramos deportes menos masivos o en donde se movilice más dinero y que los espectadores suelen ser personas con mayor capacidad económica, entonces estas cosas no pasarían, que es falta de civilización y cultura.
La individualización del castigo suele estar relacionado con la cultura punitivista, pero además estas personas de clases bajas y, en su mayoría, racializadas no van a tener opción de escapar del escarnio legal, colectivo y social que se les impone. Es más fácil ser punitivista cuando las personas pertenecen a ciertos grupos oprimidos.
Estoy viendo ahora otro componente que es el perfilamiento racial. Culturalmente, existen ideas muy interiorizadas, arraigas en el inconsciente, que el criminal es de color. Ese criminal es culpable de una concatenación de violencias que recaen solo en él y no en una cantidad de factores que producen precisamente esa violencia.
Insisto en la importancia que tiene intentar ver las múltiples complejidades que tiene la situación. Sabemos que no podemos quitarle la responsabilidad a las personas de haber cometidas aquellos actos de violencia. Pero nuestra mirada no puede ser corta y simple para buscar los chivos expiatorios más fáciles y los castigos más inmediatos.
Debemos ver cómo estos tipos de violencias se relacionan con intereses, lugares y actores concretos. Además, cómo la violencia que reproducen los sujetos se vincula a los sistemas de dominación y explotación. Yo creo que tambien esa parte del análisis hay que mantenerla. El mundo del futbol es un espacio con autonomía, con sus propias especificidades y nuestra mirada tiene que acercarse al entendimiento de las violencias que surgen como sociedad en el ámbito local. Pensar en Querétaro y el Bajío mexicano, pero también en México y en sistemas de dominación más amplios que nos atraviesan en estos tiempos de violencia.