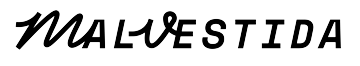En nuestro país tenemos una crisis de agua y ya no podemos cerrar los ojos. Te compartimos algunos datos que nos recuerdan que este es un problema multifactorial, que se relaciona con muchos temas sociales y políticos.
“Vemos al agua como mercancía, todo menos como un derecho humano”. Esta frase fue una de las que más resonó en mi cabeza al ver el primer capítulo de la serie documental El tema, en la cual, Gael García (actor y director) y Yásnaya Aguilar (lingüista y escritora a la que admiramos mucho) recorren el país para retratar la crisis climática que se vive en México.
La frase es de la activista política Sofía Castillo, quien resume en esas 11 palabras el problema central de la crisis del agua en nuestro país.
Como comentó Gael García para El País, el primer paso para que se haga algo al respecto es hablar del tema. Es por eso que quisimos reunir 7 datos que necesitas saber sobre la crisis del agua en México y algunas formas en las que podemos ayudar.
La crisis de agua en México
1. La mayoría del agua en México se usa en la agricultura y la ganadería
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México se encuentra en el séptimo lugar a nivel mundial en extracción de agua. 76% se utiliza para la agricultura y ganadería; 9.6% para la actividad industrial, y 14.4% para el consumo público.
Esto puede que no nos diga mucho, pero Juan Carlos Flores, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, explica que el derecho humano al agua es de uso doméstico, después de uso para la agricultura y ganadería, y al último para las empresas.
Las estadísticas demuestran que esto no sucede así, y que se debe empezar a priorizar el uso del agua para las personas, por encima de los intereses políticos.
2. El 57% del agua que consumimos en el país se pierde por falta de infraestructura
Sí amigues, según la CONAGUA toda esta cantidad de agua se pierde principalmente por infraestructuras de riego ineficientes, obsoletas o con fugas.
O sea, además de que la agricultura y la ganadería son las actividades con más acceso al agua también son las que más desperdician. Y aunque necesitamos comer, también tenemos que empezar a hacernos conscientes de que el agua no es infinita y comenzar a generar sistemas que economicen su uso.
3. La deforestación está directamente relacionada con la crisis del agua
En el documental El Tema se menciona que, en dos décadas, México ha deforestado una superficie del tamaño del Estado de Yucatán.
Esto es preocupante, ya que como dice la organización GreenPeace, dos tercios del agua que consumimos en México son capturados en los bosques. Así que sí, todo está relacionado.
4. El 79% del territorio mexicano sufre sequía
La mayoría del territorio en nuestro país vive sequía, según la CONAGUA, y no es casualidad. Como explica un texto de National Geographic, el cambio climático es la razón de esta escasez de agua. A medida de que el calentamiento global empeora, también lo hacen las sequías.
Tal vez, solo tal vez, tengamos que empezar a hacer algo más que llevar nuestro termo a todas partes.
5. Seis de cada 10 ríos en México están contaminados
Ya sé, este dato también rompe mi corazoncito. Entre estos ríos contaminados se encuentran el Balsas, Santiago, Pánuco, Grijalva, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá.
Como nos podemos dar cuenta, la crisis del agua no solo tiene que ver con el agua en sí. Muchas de nuestras acciones contribuyen de alguna manera a que este problema empeore.
6. La Ley de Aguas permite excesivas concesiones y defiende a quien contamina
Este dato también lo podemos encontrar en el primer capítulo de El Tema, y además, en el Informe sobre Violaciones a los Derechos Humanos Agua y Saneamiento.
En este informe se explica que esta la Ley de Aguas es el principal instrumento jurídico que regula en México la explotación, el uso o aprovechamiento de las aguas, así como su distribución y control. O sea, el agua en nuestro país depende de dicha ley, por lo que es preocupante que tenga tantos detalles problemáticos.
Por ejemplo, la ley tiende a la privatización y mercantilización de este recurso natural. Además, está redactada de una manera súper difícil de entender. Esto contribuye a que la corrupción entorno a ella sea fácil de cometer, y que sea difícil exigir nuestros derechos.
7. En 8 años no se ha aprobado la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas
Aunque todo parezca perdido, no lo está. A lo largo de los años varios activistas, comunidades, colectivas, etc. han luchado por el derecho al agua. Un ejemplo es esta iniciativa ciudadana en la que se plantea una mayor participación comunitaria, desmontar el sistema de concesiones y reorganizar el uso agrícola del agua para un menor desperdicio, entre muchas cosas más.
¿El problema? En 8 años, el congreso no la ha aprobado.
¿Cómo podemos ser parte de la solución?
Bueno, aunque cambiar hábitos –como separar la basura, tardar menos tiempo bañándonos y recolectar el agua de lluvia para regar nuestras plantitas– son una gran manera de poner nuestro granito de arena, las Naciones Unidas nos dan algunas ideas para impactar de una manera más directa y a una mayor escala.
Exigir a nuestro gobierno nuevas y mejores leyes
Como ya nos dimos cuenta, la ley con la que contamos actualmente no es la mejor. Es por eso que debemos exigir al gobierno que se haga algo al respecto y la crisis del agua deje de ser algo sistemático. Este 2021 tenemos elecciones, así que es un buen momento para preguntarle a candidatos y candidatas su postura respecto a este tema.
Promover las mejores y más prácticas tecnologías
Como mencioné anteriormente, un gran problema es el desperdicio de agua en la agricultura. Por ello las Naciones Unidas recomiendan promover tecnología eficiente que permita un ahorro de agua significativo. Sí, les estamos hablando a ustedes, grandes empresas.
A nivel personal, podemos intentar tener huertos en casa o comprarle a pequeños productores locales.
Promover un uso del agua más justo entre las comunidades
Por último, la Organización de las Naciones Unidas nos recuerda que debemos compartir y determinar qué niveles directos e indirectos de uso del agua por persona son razonablemente aceptables. O sea, no es justo que una empresa use millones de litros prácticamente gratis, mientras una comunidad entera vive escasez de agua.
Sin duda, este tema es extenso y profundo. Si quieres saber más al respecto te recomendamos ver el episodio “La crisis mundial del agua” de la serie documental de Netflix En pocas palabras, así como el primer episodio de El Tema, disponible de forma gratuita en YouTube, así como checar los textos de Yásnaya Aguilar en donde habla al respecto.
Difundir este tema tan invisibilizado es una gran forma de empezar a contribuir a su solución, ya que hace falta darnos cuenta de que, cuando hablamos de sostenibilidad, también hablamos de derechos humanos, racismo, clasismo y feminismo.