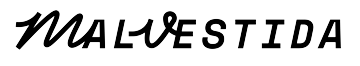La despenalización del aborto en México es un tema complejo. Aquí te explicamos qué dicen las leyes, qué pasa en la realidad y qué falta para que este sea un derecho en todo el país.
Por: Katia Rejón
La discusión sobre el aborto legal en Latinoamérica sigue presente. Aunque en 2020 Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León y Veracruz rechazaron reformas a leyes locales, terminamos el año con la buena noticia de que la interrupción del embarazo se legalizó en Argentina.
En Chile también iniciaron discusiones que se ven prometedoras, en Ecuador acaban de despenalizar el aborto en casos de violación. Y en México sigue la lucha para que se reconozca nuestro derecho a decidir en todo el territorio.
Aún cuando para muchas el simple hecho de que se legisle sobre nuestros cuerpos es un absurdo y una clara violación de derechos humanos, lo cierto es que parte de la opinión pública sigue reproduciendo desinformación y prejuicios.
Ya llegamos a un punto en el que es viable cambiar las cosas, así que nuestras consignas deben ir acompañadas de datos concretos y la mayor información posible. Si algo ha funcionado en Ciudad de México y Oaxaca, donde se despenalizó el aborto hasta las 12 semanas, ha sido la estrategia y los argumentos.
Para caminar hacia el aborto seguro, legal y gratuito en todo México, hay que conocer profundamente la situación.
Los datos son, en parte, resultado de dos investigaciones periodísticas realizadas en los últimos dos años con mi colega y amiga Lilia Balam: Maternidad Forzada: el mito del aborto legal en Yucatán y Mujeres sin libertad.
13 preguntas para entender la despenalización del aborto en México
¿El aborto es ilegal en México?
No del todo. El aborto es legal en todo el país bajo ciertas causales. Cada estado en su Código Penal establece las razones por las cuales una mujer puede acceder a un aborto legal en un hospital público.
Entre las causas no punibles (o sea, que no son castigadas) están: el peligro de muerte de la madre, si fue aborto imprudencial, una situación económica precaria, si el producto viene con alguna malformación grave, inseminación artificial no consentida, y si es producto de una violación sexual.
Pero estas varían. Por ejemplo, en Oaxaca una mujer puede abortar si su método anticonceptivo falló, pero en Nuevo León no. En Yucatán, si tiene tres hijos y no puede mantener a más sí puede detener un embarazo; pero en Querétaro, el código penal ni siquiera protege a la madre cuando corre peligro de muerte si continúa con el embarazo.
Los derechos reproductivos de las mujeres dependen de su geografía. Si quieres saber cuál es la legislación de tu estado, revisa el Código Penal más actualizado o entra a la página de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para consultarlo, (esta organización, además, tiene recursos, historias, informes y explicadores actualizados sobre el tema).
Lo que sí tienen en común los 32 estados es que el aborto es legal si el embarazo es producto de una violación. No tienen que denunciar, no tienen que decir el nombre del agresor. Incluso las niñas de 12 años en adelante pueden abortar sin el permiso de sus padres gracias a la Norma 046.
Si la víctima acudiera primero a denunciar, debe ser asesorada y luego canalizada a algún centro de salud para recibir la atención necesaria.
Esa norma considera la violencia sexual como una urgencia médica que debe ser atendida de manera inmediata y gratuita.
Si el aborto ya es legal en caso de violación, ¿por qué se usa como argumento para la despenalización?
Porque en muchos de los estados la ley no se cumple. El personal médico retrasa o se niega a la interrupción legal del embarazo, le solicita a la víctima que ponga una denuncia (cuando es innecesario para acceder a su derecho), o intenta “convencerla” de llevar a término el embarazo.
Más allá de lo que diga la ley, todavía hay un prejuicio y desinformación que hace sentir a las víctimas como culpables o que desconozcan sus derechos.
Yucatán, por ejemplo, es uno de los estados con más causales por las cuales el aborto no se sanciona y sin embargo, en 11 años (del 2009 al 2018) solo se habían contabilizado 11 mujeres que interrumpieron su embarazo de forma legal, una cifra que no coincide con las estadísticas de embarazo infantil y adolescente, ni de las violaciones sexuales. 10 de estas mujeres fueron víctimas de una violación y una mujer abortó por la causal económica.
En Nuevo León, los periodistas Andrea Menchaca y Abraham Vázquez dieron a conocer que el Hospital Regional Materno Infantil tiene instrucciones oficiales para notificar al ministerio público cualquier caso sospechoso de aborto inducido. Sí, las mujeres que van a atenderse una complicación de embarazo o un aborto involuntario también son sospechosas.
Además, muchos médicos se amparan con la “objeción de conciencia” para no hacer abortos legales. Sin embargo, por ley todos los hospitales deberían tener al menos una persona no objetora de conciencia para hacer este tipo de procedimientos.
¿Por qué el aborto debe ser legal y gratuito en casos que se pudieron prevenir con anticonceptivos?
Las mujeres y otras personas con útero tenemos derecho a interrumpir un embarazo en cualquier situación, no solo si fuimos forzadas a tener relaciones sexuales. Pensar lo contrario deja ver que en realidad no importa el embrión o feto, sino castigar a la mujer por ejercer su sexualidad.
En segundo lugar, ningún método anticonceptivo es 100 por ciento efectivo: los condones se rompen, las mujeres se embarazan tomando pastillas, con el DIU, si interrumpen su tratamiento por alguna razón médica, etcétera.
Además, hay un sinfín de realidades que desconocemos: mujeres que son forzadas por sus parejas a tener sexo sin condón o que no les permiten tomar anticonceptivos, parejas que no tienen acceso a anticonceptivos ni pueden costearlos, o muchas otras realidades donde la educación sexual es escasa o nula, sigue habiendo muchos mitos, y la sexualidad es un tabú.
E incluso si no fuera así. ¿Por qué solo las mujeres son señaladas como responsables de “cuidarse”? Los derechos reproductivos son un tema de salud pública, y la despenalización se solicita en conjunto con una educación sexual integral.
¿Los abortos clandestinos son inseguros?
Sí y no. En contextos donde las mujeres tienen acceso a la información y a redes de apoyo, pueden interrumpir su embarazo con un medicamento que se vende en las farmacias (misoprostol), después de examinarse médicamente para saber si es viable el aborto con pastillas.
Con acompañamiento médico correcto, muchas mujeres abortan de forma segura hasta la semana 9 de gestación. Esto es importante aclararlo, porque la misma idea de que el aborto es un proceso sangriento e inseguro hace que las mujeres no lo tomen como una opción. En México, actualmente hay colectivas como Morras Help Morras que hacen acompañamiento para abortos seguros en casa.
En muchas otras situaciones, las mujeres llegan a la semana 9 (límite del periodo recomendado para abortar con misoprostol) con un embarazo no deseado. Por falta de información, de apoyo o de otros recursos, toman medidas inseguras, y antihigiénicas que ponen en peligro su vida y las complicaciones las llevan a la muerte.
En los países donde el aborto está prohibido o solo se permite para salvar la vida de la mujer, sólo 1 de cada 4 procedimientos es seguro.
En cambio, en los países donde es legal en supuestos más amplios, casi 9 de 10 abortos se realizó de manera segura. “Restringir el acceso al aborto no reduce el número de abortos”, dice la OMS y agrega que cuando los abortos se realizan conforme a las directrices y normas que establece la organización, el riesgo de complicaciones graves o muerte son casi nulos.
¿El aborto puede ser un procedimiento seguro?
¡Sí! La Organización Mundial de la Salud (OMS) en los documentos “Manual de práctica clínica para un aborto seguro” y “Aborto sin riesgos: guía técnica y de políticas para sistemas de salud” describe cuáles son los métodos más seguros para interrumpir el embarazo.
Recomienda para embarazos de hasta 9 semanas de gestación la ingesta del medicamento mifepristona seguido de una dosis de pastillas de misoprostol (Cytotec).
De acuerdo con el informe de estadísticas correspondiente a abril del 2007 a septiembre del 2019 de Interrupción Legal del Embarazo de la Ciudad de México, en el 85.8% de los casos, la interrupción fue entre la semana 4 y la semana 9, cuando el embrión mide menos de 3 centímetros.
La aspiración de vacío manual o eléctrica se recomienda para embarazos de hasta 12 a 14 semanas. En las clínicas de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) localizadas en la Ciudad de México se recurre a la Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
En todos los casos hay indicaciones específicas. Por supuesto, cualquiera de los dos métodos debe ser supervisado por especialistas.
¿Cuánto cuesta abortar en México?
En las clínicas del ILE de la Ciudad de México y Oaxaca es gratuito solo para las ciudadanas del estado.
En caso de que una mujer de otro estado viaje para acceder a un aborto seguro en estas clínicas, una trabajadora social realizará un estudio económico para determinar la cuota.
Las pastillas de misoprostol cuestan entre 500 y 800 pesos en farmacias de genéricos, aunque es importante tener una ecografía para descartar un embarazo ectópico y saber el número de semanas.
En caso de que la interrupción requiera un procedimiento como el AMEU, esto puede variar entre los 10 y 15 mil pesos en clínicas privadas.
Hay organizaciones como Marie Stopes que cuentan con un programa de subsidios para mujeres de escasos recursos tanto de la Ciudad de México como del interior de la república en clínicas seguras. Para más información de precios puedes consultar aquí.
¿Por qué abortar y no dar en adopción?
Es mucho más complicado que eso. México ocupa el segundo lugar en América Latina en cifras de niños huérfanos, con 1.6 millones de menores sin hogar.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el 2012 más de 30 mil niños y adolescentes vivían en albergues u orfanatos públicos.
Además, el proceso del embarazo afecta física, emocional, económica y mentalmente a las mujeres. Llevar a término un embarazo no deseado es una decisión personal y que no implica que no quieran tener hijos en un futuro.
¿Qué pasa cuando un estado cambia su constitución para “proteger la vida desde la concepción o fecundación”?
No tienen efecto sobre los códigos penales, de acuerdo con resoluciones anteriores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2011. Sin embargo, causa confusión y desinformación entre personal médico y funcionarios.
El informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) aclara que las leyes que protegen la vida desde la concepción “otorgan personalidad jurídica al embrión, fomentan la desinformación y prejuicios que permean las acciones de policías, ministerios públicos y jueces”.
¿Hay mujeres en la cárcel por abortar?
Sí. Hay mujeres en la cárcel por abortar (la pena por el delito del aborto también varía por cada estado). De acuerdo con el informe “Maternidad o castigo” de GIRE, de enero del 2007 a diciembre del 2016 las Secretarías de Seguridad Pública de todo el país reportaron 83 personas en prisión preventiva por el delito de aborto: 44 mujeres y 39 hombres; así como 53 con sanción de cárcel definitiva por ese ilícito: 19 mujeres y 34 hombres.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en el 2020 hubo 633 averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto. Aunque es necesario aclarar que algunos de ellos corresponden a hombres que provocaron un aborto con violencia, asistieron a la interrumpción de embarazo o cometieron feminicidio a una mujer embarazada. Este también ha sido un argumento para no despenalizar el aborto. Sin embargo, las leyes tendrían que disociar la decisión personal de una mujer sobre su cuerpo a través de métodos seguros y dignos, y la violencia ejercida por parte de otra persona que podría terminar con un embarazo deseado.
También hay mujeres en la cárcel por delitos relacionados con el aborto. Por ejemplo, existe documentación de casos de mujeres encarceladas por el delito de infanticidio u homicidio en relación de parentesco por abortos o partos fortuitos, es decir, no voluntarios.
La organización Las Libres también realizó un informe con base en solicitudes de transparencia a todos los estados de la República y concluyeron que hay alrededor de 200 mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto, parto prematuro o emergencia obstétrica. Si quieres saber más de cómo la criminalización del aborto afecta a las mujeres incluso si no abortan voluntariamente, puedes leer aquí.
Verónica Cruz de Las Libres, la activista que apoya a mujeres acusadas por aborto en el país, ha declarado que los médicos no tienen cómo saber si un aborto fue inducido por pastillas. Es prácticamente imposible comprobar el delito.
¿Cuáles son las razones jurídicas por las cuales se debe despenalizar?
Además de todo lo mencionado anteriormente: ni el embrión ni el feto tienen personalidad jurídica; la mujer sí.
La penalización del aborto obliga a las mujeres a parir y esto es particularmente inseguro para niñas y adolescentes. México ocupa el primer lugar en cifras de embarazo en adolescentes en los países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En el informe de la OMS “Embarazo en la adolescencia” (2018), se indica que “la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. En países de ingresos bajos y medianos, los bebés de madres menores de 20 años se enfrentan a un riesgo 50% superior al de los bebés de mujeres de 20 a 29 años. Cuanto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé”.
70% de los niños que nacen vivos de madres de 10 a 14 años, tienen un padre de entre 18 y 78 años, fuerte indicio del abuso sexual sistémico que sufren miles de menores en México. Estas cifras fueron reveladas por el entonces secretario de Salud, José Narro Robles, basándose en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Además, su criminalización se extiende a casos de abortos espontáneos.
Algunos mitos sobre el aborto que se usan como argumento contra la despenalización
Se dice, por ejemplo, que la despenalización hará que las mujeres aborten “una y otra vez”, aunque las estadísticas a 10 años de la creación de las clínicas ILES (Interrupción Legal del Embarazo) en la Ciudad de México indiquen que solo hay un 6.3 por ciento de reincidencia (el 93.7% no vuelve a abortar).
También hay que saber que el embrión y el feto no son “bebés”. Hasta las 12 semanas, el producto de entre 6 y 8 centímetros no tiene desarrollada la corteza cerebral por lo que no puede sentir dolor ni placer, y tampoco tiene conciencia de sí mismo.
¿Qué sigue?
La buena noticia es que las feministas están en todas partes y en todas las áreas: educación, periodismo, trabajo social, derecho, activismo, medicina. Están creando organizaciones, redes, cambiando sus contextos para intentar no depender de las decisiones del Estado.
Hay muchas batallas abiertas: en Nuevo León está pendiente la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que podría establecer la inconstitucionalidad de la reforma a su constitución que protege la vida desde la concepción. Organizaciones como Mujeres + Mujeres también vigilan la representación desproporcionada que tienen los grupos conservadores en el congreso local de este estado y le dan seguimiento a proyectos de ley que puedan ser antiderechos como el PIN PARENTAL.
El amparo de Veracruz sigue su curso, turnado a otro u otra ministra para hacer un proyecto de ley que, esperemos, se discuta de fondo. Todos los estados tienen condiciones y batallas específicas, reconocerlas y establecer las necesidades de las mujeres en sus contextos más inmediatos, seguro nos permitirá avanzar juntas. Mientras tanto, cada vez que veamos una puerta abierta hacia los derechos de las mujeres, en cualquier rincón del país, sabemos que siempre hay otras mirando desde la inspiración.